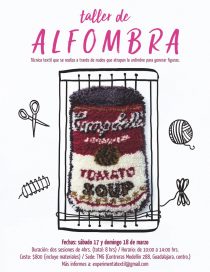Leonora // Cuento
|
Cuento por Valeria Dimanche La casa era grande y tenía tantas ventanas como manías que agobiaban a la mujer que la habitaba, como comprar flores todos los miércoles por la mañana en el mercado de flores y enterrarlas los domingos por la noche en el jardín trasero, lavar las paredes en luna llena y bañarse con la luz apagada, pero a mí lo que más me intrigaba era su rutina diaria de acomodar sillas. Todos los días se levantaba temprano, muy temprano y acomodaba todas las sillas que tenía frente a las ventanas, corría las cortinas, se lavaba la cara, se cepillaba el cabello y los dientes, se ponía un vestido, dos gotas de perfume y se sentaba en una de las bancas del jardín con una taza de café y pan dulce a contemplar el amanecer. Y antes del atardecer corría por toda la casa guardando las sillas y corriendo las cortinas. Al parecer el ritual tomaba diez minutos y terminaba siempre antes de que el sol se fuera. Era entonces cuando ponía la música de la nostalgia en el toca discos y se abandonaba a los recuerdos. Un miércoles que mi madre me pidió que comprara lilys en el mercado de flores me encontré a la señora de las numerosas manías y me sonrió, llevaba dos ramos de rosas color frambuesa. La saludé, tomé las flores de bonito e inusual color y le ofrecí acompañarla a su casa. Me invitó a pasar por un vaso de agua de guayaba y accedí, más por curiosidad de conocer su casa que por querer agua de guayaba. Había mucha luz, adentro olía a duraznos y a melancolía, había sillas en todos lados y de todos los diseños, con estampados de flores, victorianos, lisas, colores brillantes, colores neutros, con rayas, de madera, de plástico, metal con tela, afelpadas, tamaño persona, tamaño niño, tamaño broma, y todas miraban a la ventana. Contrario a los rumores no había gatos, ni sirvientes, tampoco monjas haciendo rompope, sólo las sillas, aromas y la mujer, que puso la música de la nostalgia y yo me sentí innecesariamente triste, como con un unas ganas de llorar apretadas. La mujer me reveló que su nombre había sido Leonora, pero que hacía muchos años que nadie la llamaba, o la pensaba, mucho menos recordar su nombre. Me platicó que ella fue una princesa en un reino lejano, que su marido había sido amigo de Neptuno, que no tuvo hijos por un terrible hechizo que habían lanzado sirenas envidiosas sobre ella; me explicó que el sol seguía brillando porque su padre le había prometido que pasara lo que pasara, nunca se iba a apagar, y que tuvo que huir del reino hacía ya muchos años porque Neptuno se había enojado con ella por haberlo maldecido cuando se tragó a su marido.
Leonora dejó caer su fatigado cuerpo pesadamente sobre un sillón y se llevó las manos a la cara: “No puedo llorar, es miércoles”. Entendí que no estaba hablando conmigo, y sin sacarla de su turbación comencé a acomodar las sillas en los lugares que creí adecuados. Fue entonces cuando descubrí que había un excedente de sillas en comparación con las mesas y el espacio. Salí sin despedirme. Pasaron dos semanas sin que supiera nada de Leonora, hasta que en un tianguis de antigüedades me encontré una mecedora tamaño muñeca y se la llevé. Me recibió feliz y le gustó el regalo, se quejó de los cambios de horario y de los eclipses, de las brujas y de los nomos que le escondían las cosas. Esta vez fuimos más rápidas que el sol y acomodamos las sillas con calma en menos de siete minutos, y cuando quise poner la música de la nostalgia me detuvo con un gesto diplomático y espetó: “los domingos descansan los recuerdos”, así que hablamos de cosas actuales. Pasaron así dos año; yo me levantaba y llegaba a casa de Leonora a ayudarla a acomodar las sillas mientras ella preparaba café y corría las cortinas. Después de la escuela volvía a hacer mi tarea mientras ella se abandonaba a las cosas que hacen los que ya no hacen cosas, y antes de que se fuera el sol regresábamos las sillas a su lugar. Cuando me fui a recorrer el mundo, Leonora me dijo, con lágrimas en los ojos, que matara a todas las sirenas que se atravesaran en mi camino y me regaló una brújula descompuesta porque había perdido la fe en el amor: “así nunca te vas a perder”. Nos despedimos con un abrazo. Supe que cayó enferma y la levantaron aún más enferma, que no podía salir de la cama y que lloró muchísimo, que nadie pudo consolarla y que balbuceaba algo sobre el inservible de Poseidón y destruir a Neptuno. Vendieron la casa, tiraron las sillas a la calle, todas. Algunos vecinos se quedaron con una de recuerdo, donaron los libros y los muebles, los vestidos los quemaron, igual que las cortinas; el cuerpo de Leonora lo incineraron y lo pusieron en un mausoleo sin placa ni nombre, porque nadie lo recordó. Mi madre logró rescatar varias cosas que me entregó en una caja de zapatos vieja: tres sobres con té de canela, la música de la nostalgia, una mecedora tamaño muñeca, un prendedor con flores y una fotografía en color sepia en la que se veía un puerto y un buque carguero con la leyenda “Poseidón”, y frente a éste un joven sonriente y apuesto que parecía marinero abrazando a una mujer (casi una niña) bonita, muy bonita y sonriente, con los mismos ojos expresivos de Leonora y un vestido similar al que llevaba puesto cuando la conocí. Miré el reverso de la foto por mera curiosidad y, no lo voy a negar, a pesar de que era miércoles las ganas de llorar me ganaron. Con letra a molde se leía: “La felicidad, princesa, es una sillita al sol”.
|