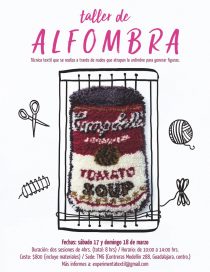Instrucciones para sobrellevar la eriza: ¿a quién vamos a llamar hoy? // De memorias intravenosas
|
Un departamento mediano: tres cuartos, pero dos camas. Un baño. Media cocina a medio limpiar. Una sala sin sala. Una puerta sin seguro y humo: mucho humo: de marihuana pero también de tabaco. De tabaco pero también de música. De música pero también de marihuana. Manu Chao: «solo voy con mi pena, sola va mi condena…». Envases vacíos de cerveza, pero llenos de colillas. Una banca de acero: caben cinco –seis apretados–: era de –quizá– un parque, una escuela, quizá de algún descanso peatonal. Era, pasado, como el otro diván, donde cabe uno: quizá de algún carro, quizá de algún camión. Está por convertirse toda la marihuana en ceniza. Ceniza de pipa. Ceniza de bong. Ceniza de canala. En ceniza, también, está por convertirse la calma. Somos diez: diez personas pero también diez apetitos. Diez apetitos pero también diez gulas que, como campanadas, se proyectan a tiempos diferentes, impredecibles, intermitentes. Fumas, te llenas, te inflas y ya alguien más tiene gana. Cuando el último cogollo sea polvo negro pasarán, digamos: ¿dos minutos?, ¿tres?, ¿cinco, quizá? Y luego crisis, apuro: “la eriza”. Mientras tanto: choras, ya qué. Choras, como oasis verdes en desiertos grises. Choras pepenadas. Choras centaveras. Comienza la duda: ¿a quién vamos a llamar hoy? Opción número uno: el Galán. A que no puedes comer sólo una. 1943 fue el año en que se comenzó a escribir el rumbo y se comenzó a manufacturar el sello –aunque aún sin saberlo– del Galán. Pedro Marcos Noriega –defeño entonces fundador de Golosinas y Productos Selectos, que más tarde se convertiría en Sabritas– nunca conoció, hasta donde podemos saber, al Galán, pero sin él, el emporio de nuestro amigo no sería –no digamos posible– tan singular, tan único. Inmejorable, en lo que a presentación se refiere. La indiscutible calidad de sus productos está, por ahora, en segundo plano. Para llamar por primera vez siempre hay algún avezado que te ilumina: dile tal y tal, que llamas de mi parte, que soy amigo de fulanito, que soy el de tal lugar, que me conoce, que yo te lo pasé y muchos, muchos etcéteras. La verdad es que nunca es necesario mencionar a fulanito, ni el tal lugar, pero siempre se hace: cortesía pacheca. La primera vez aquí fue diferente, por no decir exótica: hay que decirle Galán, primero que nada. Galán… Luego hay que preguntar por las papas. “¿Galán, traes papas?”. Nunca habíamos concebido decir eso por el celular, aunque la ilegalidad del asunto le quitaba un poco de rareza y le daba, más bien, un tono irónico a la situación. Luego él te pregunta de a cuánto y ya está: lo ves en tal lugar, a tal hora. Fin. Pero luego llegas. Por más experiencia que tengas en la compra-venta, por supuesto ilegal, de pasto verde, como que siempre esperas –sobre todo con nuevos distribuidores– una escena un tanto de pantalla grande en el momento del intercambio. Ahora lo que pasa: la cita es en algún Seven-Eleven cercano. Llegas, compras un café y prendes un cigarro afuera, bajo una lluvia que empieza, pero no molesta. Delante de ti un carro: dos niños atrás y una pareja al frente, con las ventanas a medio abrir. Una familia, piensas –o intuyes–, y sigues esperando. Terminas tu cigarro, terminas tu café y comienzas a desesperar. Llamas y suena un celular cerca de ti: el sonido viene del carro. Es él, o en todo caso, ¿son ellos? Baja el hombre y se te dirige: –Buenas noches. ¿Usted…? –Buenas noches. Son cien, –y saca de una bolsa negra un paquete de Sabritas Originales, de tamaño regular. Le pagas, desconcertado –gracias. Se va. ¿Qué acaba de pasar? Sientes la bolsa de frituras: no son. Sientes las ramas; abres un poco y percibes el olor. Sacas tu celular: editar registro: borras Galán y lo bautizas de nuevo: Sabritas. De ahora en adelante, le llamaremos Sabritas. Opción número dos: Don Beto. Fumar con filtros. No daré direcciones. Diré que hay un lugar, en alguna parte de la Zona Metropolitana de Guadalajara, donde se esconde Don Beto. Pongámosle imágenes: una casa de portón eléctrico con un pasillo largo de entrada. Para entrar timbras. Luego te ven por un ojo de cristal eléctrico que monitorean desde una habitación, suena rasposa la puerta y entras. No recuerdo la primera vez que vi a Don Beto. No recuerdo tampoco cómo di con él. Lo que sí recuerdo es el olor a hierba húmeda de sus pasillos. Había que pasar el primer filtro –el ojo de cristal–, para ser recibido, en un segundo filtro, por dos hombres promedio –así nomás: no gorilas, no guarros, no de traje y lente oscuro–, dos hombres comunes, polo y Levi’s, que te cateaban, aunque no con la rigurosidad de, digamos, algún antro de la alta burguesía. Al final: su cuarto. El palacio. Pero no era tan sencillo. Sucede que con el paso del tiempo los vendedores, como en cualquier relación interpersonal, confían más en uno: primero discreción, luego cortesía, más tarde historias, pruebas de regalo porque hay nuevo material, al rato un toque, servicio a domicilio y, más tarde –aunque sólo en algunos casos– lealtad, simpatía, apego. Únicas son las señales que cada dealer emite. Para Don Beto, por ejemplo, cada filtro de su hogar representaba una barrera rota. A los clientes primerizos se les atendía en el primer filtro, a los intermitentes en el segundo y a los asiduos, como yo, en el tercero. Entrar no era un mérito, pero sí una sorpresa. Se trataba de un cuarto, de tamaño mediano, lleno de humo. Un sillón verde de gamuza con una constante mochila negra llena, atestada, de bolsas de doscientos. Una televisión muy grande –ignoro si ella pudiera ser medida en pulgadas– de pantalla plana y cine de arte. En el centro: una cama. En la cama: Don Beto: un hombre cuya primera cualidad física que se observa es la aflicción física que no dejó desarrollarse de manera habitual ni a sus piernas ni a sus brazos. Sin embargo, tiene movilidad. Un hombre, además, cuya primera cualidad emocional que se advierte es su extrema humildad, amabilidad y sentido del humor. Don Beto saluda a mano abierta y puño cerrado. Te pide que dejes el dinero en el buró y agarres de la mochila lo que te vayas a llevar. Ni voltea porque confía. Se despide de ti como te saluda y te vas. La duda: ¿cómo lo logró? Vas de regreso: pasas el tercer, el segundo y el primer filtro. Estás de vuelta. A volar. Fin. Opción número tres: Los Otros. Andaba por ahí. Como toda buena red de distribución mercantil, la ganja tiene también puntos de venta fijos. Podríamos pensar ingenuamente que todos los vendedores ambulantes, ya sea de servicios –como los limpiaparabrisas humanos y dictadores- o de bienes –como los vendedores de semillas de girasol, tunas, aguas de coco y más lujos del camino– tienen una única profesión que es ésa: la de alegrarnos el tedio del tráfico citadino. Por otro lado, también podríamos pensar que algún empresario, en su necesidad de situar puntos fijos para la venta de sus productos, vio en ellos una oportunidad. Por supuesto, para tomar postura en esta dicotomía de pensamientos y conjeturas, habría que ser parte de la red, por lo menos como consumidor, en primera instancia. Segundo requisito: andar por ahí.
Pasaron los cinco minutos y llegó “la eriza”. No más oasis en el desierto, no más choras pepenadas ni choras centaveras. Llegó la duda y es hora de resolverla. Entonces, ¿a quién vamos a llamar hoy? |