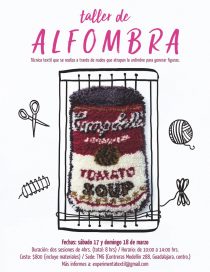De memorias intravenosas // Querida Guajaca
|
Guajaca: así se enuncia la gloria.
Llegué a esta ciudad huyendo de mí. Vine en blanco: sin pasado: anónimo. Me recibió un cielo verde, noble, manso, inagotable. La tierra: su color de trabajo rojo, su textura divina, su olor a cántaro regado. Los rostros bellos de la gente deshecha, jorobada, jodida. Comencé un siete o nueve de febrero; no recuerdo: llamémosle origen. Sin embargo nací, para términos oficiales y por primera vez, un treinta de agosto. A los veintiocho hui; a los veintinueve expiré y hasta los treinta y dos permanecí sepultado, sin sentido. Luego, en mil novecientos y algo llegué a esta ciudad: huyendo de mí, un febrero de cielo verde: origen. Mi primera decisión fue renunciar al nombre: símbolos, sonidos, movimientos que involucran. Una palabra o dos que poco significan, que te persiguen, que te alcanzan en la sombra o en la luz. Sonidos encadenados que te encierran dentro de una campana que repica cada que te llaman, que te piensan, que te extrañan, que te aman, que te maldicen. Decidí convertirme en pronombres y seudónimos. Ya no recuerdo quién era yo antes de ser todos, antes de ser nadie, universal, desechable. Luego dispuse la única constante de mis días posteriores al febrero de cielo verde: beber mezcal. Decreto: ahogarme en espadín, arroquense y tobalá. Exhalar fuego cada mañana y no dejar brasas. Consumir vehemencia, ímpetu, pasión: la bebida antigua y mítica: la bebida mágica de los dioses de la tierra: el sedante del infierno. Pasé mis noches adormecido y sin pensamientos. Escuché las voces de los tugurios: –El mundo gira gracias a dos sentimientos: el amor y la riqueza. A nosotros nos toca hacer que el mundo no se caiga de cabeza y gire al revés: por odio y por pobreza –me dijo un viejo peregrino español, un día de lluvia gris frente a la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. Y yo, empapado hasta los huesos, creí en él. Y creí en él así como creí en las gotas que tropezaban con mi piel sin poder llegar al polvo. Luego brindamos por ese mundo maravilloso pero ingenuo: “por los sueños de los hombres”; y caí aturdido por el alcohol bajo un árbol sin color pero con sombra y techo. Desperté, por la tarde del día siguiente de mil novecientos y algo, por la algarabía de una calenda. Una joven del color del barro o de los chapulines me acercó un vaso de plástico con tejate: –Es de oro y bronce –me dijo hechicera. Era una hora por la tarde o casi por la mañana de algún día que no recuerdo bien. Yo, sin nombre, sentí por primera vez ello que llaman libertad, independencia. Sentí el ardor de la vida en mi corazón: –El cielo es malaquita, como tus ojos –le contesté y sonrió. Después le acerqué mi vaso: –Por los sueños de los hombres y por toda esta gloria, querida Malaquita. Querida Oaxaca.
|