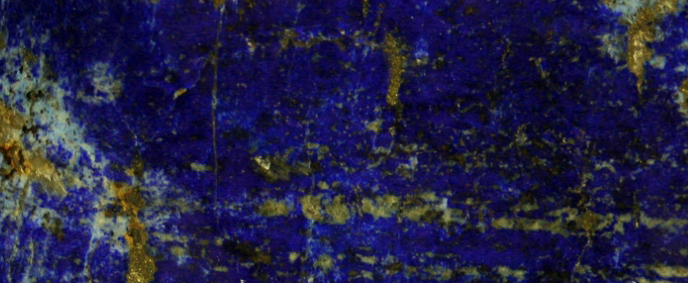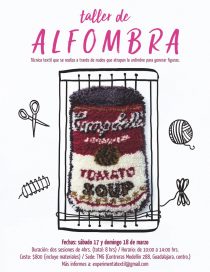De memorias intravenosas // La miseria que va
|
Tiemblo de recordar: era el tiempo de la miseria. Los pesos alcanzaban como centavos y las calles se llenaban de trotamundos bohemios: incansables almas afligidas. Hacíamos, uno por uno, el tránsito del tabaco americano al nacional y del whisky al tequila. Poblamos cantinas, catamos pulques, permanecimos, aguantamos. Invertimos los pocos pesos en cerveza, vino y hachís. Nos sentimos míseros y encontramos refugio en la palabra melancolía: menuda idiotez. Creímos en la nostalgia –la idealización del pasado–, en el arte y en la sabiduría: cuánta simpleza. Tuvimos amores. Tuvimos amantes. Tuvimos orgías. Escuchamos como nuestros padres, como nuestros abuelos, las promesas de un futuro nuevo y favorable: la prosperidad viene ya. Después vimos a quienes auguraron un mejor mañana irse, desaparecer, en caballo blanco y no volver. Nos dejaron la ira. Volvimos a las calles. Tuvimos angustia. Tuvimos rabia. Todavía lo recuerdo: era el tiempo de la miseria. Y entonces, ¿cómo la encontré? Fue en el centro de la ciudad. Rememoro: el ruido discontinuo de los vehículos. Los olores nauseabundos, intermitentes y fétidos de las avenidas principales. Las caras pobres e hinchadas de pesar. El harto calor del sol y los motores. La basura de colores en las alcantarillas grises y oxidadas. La cantera raída por el ácido de las ratas aladas que alimentan los ancianos con trocitos de pan en los kiosquillos. Centro pérfido y maldito. Sabio y mitológico. Escándalo: una mujer se lanzó contra un camión. Qué sensiblero es morir en la médula de nuestro pasado. Atravieso y paro. Ahí está ella. Se llama Aimee. Tiene sus movimientos llenos –atestados– de gracia. Su cabello es del color del cobre. Sus rizos bajan hasta su cintura como virutas de la madera más prudente y selecta. La corteza de su cuerpo: cerámica blanca atiborrada de migajas rojizas. Sus ojos, que son del color de la turquesa y la aguamarina, reflejan el cielo gris a punto de estallar. Es una sirena. Es una diosa. Su cadera es un péndulo magnetizante, preciso, puntual. Paso mis minutos siguiéndola hasta algún café. Me siento cerca para verla –admirarla– unos minutos, unas horas, dos vidas, ¡tres si fuera ello posible! Frente a ella hay una canasta con dalias rosas y rojas, algunas con pequeños trazos blancos y a su lado una albahaca que perfuma y me acerca el aroma de su piel. Me mira. Ni la gloria de las guerras ganadas, ni el júbilo de los resucitados se compara con el grandísimo regocijo que sentí cuando me regaló, de la manera más eterna, una sonrisa. Entonces sentí que todo el tiempo que tenía siguiéndola estaba destinado a esa mueca dulce, a ese segundo perpetuo. Yo había perdido la fe en las sonrisas, Aimee. Terminó el tiempo de la miseria. Comenzó el tiempo de la pasión. Ahora estoy sentado sobre un montón de hierba febrerina, víctima del invierno y el deceso. El cielo se adultera como con vino. Como gotas de sangre que caen en oxígeno líquido imponiendo la preponderancia de la tinta roja por sobre la nobleza azul. En medio deambulan amatistas, topacios y cuarzos rosas. Las nubes juegan a ser pálidos silencios, interrupciones; huecos y ausencias en el lienzo del paraíso. El viento viejo se ha ido y el viento joven nada perdido. Busca la noche. Cierro los ojos y dejo que los minutos me roben poquita vida en sigilo. Suenan los grillos y el andar de las hormigas. El sutil ajetreo de las ramas evoca violines, flautas, clarinetes, bombos, ¡timbales!, ¡cuánta majestuosidad!, ¡qué delirio! Siento el ardor de mis arterias consumiendo mi vileza y perversión. Emerge la fragancia de los frutos secos invernales y me conmuevo por el sabor a arándano que guardan mis labios. Abro los ojos. El cielo es un lapislázuli interminable y en medio brilla su sonrisa nívea; debajo de la comisura tiene un lunar o una perla de luz. Pienso en los espejos que reflejan y reverberan esta gloria: los ríos y los mares. Las lágrimas. La sangre. ¿Qué le hiciste a la miseria, Aimee, si sólo una noche fui de ti? Una noche y nada más: espejismo, fantasía, ilusión. Y luego vacío. Poco a poco el amor se va, como arena que resbala de la mano: ¿y al final qué queda? Sobras y restos. Migajas. Aimee se fue la noche en que la conocí. Dijo que yo no podría amarla diferente. Tenía razón. Yo podría haberla amado, quizá, sin erigirle palacios. Sin dar medallas a sus horrores. Yo podría haberla querido, para empezar, y gatear hasta la cima de la ternura o de la barbarie. Cuidar de ella, sin prisas. Yo hubiera anhelado, a cada migaja de tiempo, tenerla enterita: arrullar sus imperfecciones con las mías. Hacerle el amor a veces mal y a veces bien. Tenía razón. Yo no le hubiera puesto su apellido a mis victorias, ni hubiera hecho simulacros viscerales para decirle te amo. Le habría compartido mi ego y mi odio. La habría cansado de mí, de tanto ser suyo. Le besaría la frente al despertar, quizá, y le diría linda, soy de ti. Gritaría con ella. Apretaría los puños cuando desease a otra mujer. Pensaría en abandonarla y luego lo haría. Aimee tenía razón y tiemblo de recordar: era el tiempo de la pasión. Sin embargo, uno no abandona la miseria: la enmudece, la esconde entre paréntesis, la niega. Le da la espalda, pero vuelve. Y a veces se va.
Luego vuelve, se va, vuelve, se va…
|